Vudú (3318) Blixen, de Angélica Liddell (La uña rota) | por Óscar Brox
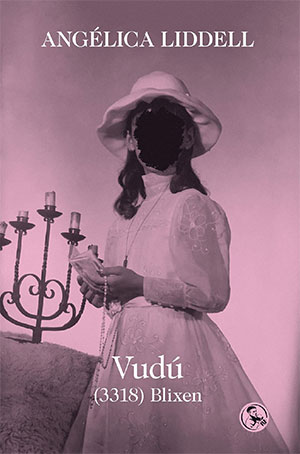
En El sacrificio como acto poético, su libro de notas y pensamientos, Angélica Liddell escribe que el arte es siempre el encargado de luchar contra la cultura. El artista provoca el progreso del mundo y se enfrenta con ello al espectador, que forma parte de un orden y unas estructuras sociales encargados de preservar lo comúnmente establecido. Progreso, renovación estética, shock cultural. Todo ello se pone en juego en un escenario que es, fundamentalmente, espacio de tensión; lugar en el que se crea sentido, en el que se crea lenguaje.
Leer a Angélica Liddell puede entenderse como una especie de liturgia. Es algo parecido a una ceremonia o rito. Hasta el lector más habituado a su estilo se topa, inevitablemente, con ese torrente de imprecaciones y barbaridades, de asco y temblor, que se arremolina entre versos y párrafos. Todo lo feo, lo que no se debe decir, unido desde la primera hasta la última línea. Esa primera lectura te atropella, te avasalla. Así que vuelves sobre tus pasos, hasta el principio, pelando las capas del texto. Y lo primero que sigue sorprendiendo es ese uso tan culto de la palabra escrita, así como la habilidad de la autora para la creación de imágenes, para el juego con los símbolos y la tensión de las emociones morales. Las retuerce, les da la vuelta, las destripa y las muestra hasta que dejan de palpitar. La cuestión, en todo caso, es que en esa segunda vuelta el texto se nota diferente: podría ser un monólogo feroz lo mismo que un poema en prosa o una prosa poetizada; un libro misterioso a la manera de Pascal Quignard u otro, como los de María Negroni, en el que ya no se puede hablar casi de texto, sino de unidades de palabras. De palabras que van y vienen, que se repiten, se gritan, se gastan y desgastan, tal vez, tratando de encontrarles un nuevo sentido. U otro, simplemente, diferente. Amor, horror, muerte, arte, cultura.
Vudú (3318) Blixen podría ser el entierro oficioso de Angélica Liddell. Ceremonia fúnebre o exorcismo. Acción salvaje contra la cultura, contra la tradición. “Cuando todo ha sido devastado, solo queda ofrecer la devastación”. La escritura, más que nunca, invoca a la propia desgracia. Es la desgracia. La línea de demarcación entre un mundo y otro. Entre ese plano atiborrado por las convenciones sociales y este otro que responde a la soledad. Que le pertenece a ese grupo de artistas inútiles para la vida. Porque, más que vivirla, más que narrar su intensidad, lo que nos trasladan a través de sus obras es otra clase de necesidad: la intensidad de imaginarla, de crearla y de arrancar unas cuantas palabras para llevar a cabo todo eso.
Lo que sucede en el texto es un derroche de imaginería, de violencia y brutalidad, y al mismo tiempo el más desesperado acto de amor. O de creación. Las diferentes partes del texto se suceden como una alocada carta de amor y terror. Liddell se expone y explora, se encarna en diferentes figuras y se destripa para jugar con sus vísceras. Nos obliga a navegar entre los retazos de una escritura hostil para hallar algo más allá. Una idea de belleza, un furor creativo que transforma todas esas imprecaciones en otra cosa. Una liturgia. Un exorcismo. Una muerte. Una celebración. Lo chabacano se entremezcla con lo culto, el grito escrito con la serenísima reflexión. Liddell siempre está presente en cada palabra, irrumpe una y otra vez, por mucho que solo utilice su nombre en contadísimas ocasiones. Escribe desde esa línea de sombra, desde esa soledad, y trata de persuadirnos de que esa exhibición de atrocidades es, en verdad, un gesto de transformación. La escritura como sacrificio. La provocación como instancia cultural. El teatro como shock estético. Humano. Integral. Y es así como nos vamos dejando llevar por sus palabras, entre el escalofrío y la fascinación, entre las imágenes potentes que se pueden rastrear a lo largo de la historia del arte y la religión y lo más humano, lo más abyecto y desnudo. Un extremo y otro. Seguimos la corriente, los versos, las ideas sueltas y esas frases que relampaguean a cada poco. Que nos zarandean, de buenas a primeras, pero que dibujan una rara ternura que tiene que ver con esa comunidad de solitarios desde la que escribe su autora. La belleza en medio del horror, el amor entre la devastación.
El texto de Liddell desmonta clichés e ideas establecidas, exige voluntad para crear. Habla a gritos, a ratos atropelladamente, es vulgar y rabioso, pero a cambio nos ofrece eso tan bello que tiene lugar en el gesto creativo. La transformación. La renovación. Otra estética. Otra idea de teatro. En definitiva, otra escritura dramática. Una liturgia, un exorcismo, abrirse en canal, derramar lágrimas, sangre y cualquier otro fluido. Esa paradoja tan habitual en las obras de Liddell: cuando las lees, la vida y la muerte parecen abrasar cada palabra con toda su intensidad. Y, al mismo tiempo, no puedes dejar de pensar que lo único que define a la artista que las ha escrito es su soledad. Su adscripción a otra comunidad, a otra escritura, a otra vida. Y cómo, obra tras obra, su teatro no deja de invocar una y otra vez ese lugar, esa voz, esa cultura. La vida y la muerte de Liddell. La transformación dramática, el acto poético. La creación.



